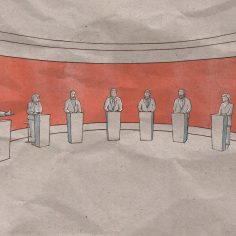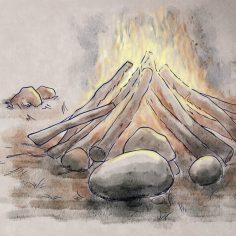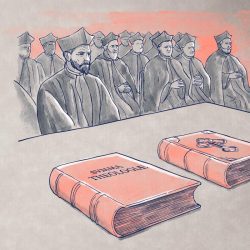Sobre la nostalgia y la condición humana
A medida que me hago adulto cada vez con más frecuencia vuelvo la vista atrás, buscando en el tiempo pasado alguna clase de sensación que no sé definir con exactitud pero que, por alguna razón, me proporciona una especie de alivio, un cierto consuelo dulce que se acompaña de la melancolía de saber que el pasado jamás volverá. Vuelvo la vista a mi infancia y veo imágenes de lugares y recuerdos cada vez más borrosos; imágenes de mi ciudad y mi barrio iluminados por las farolas y el decorado navideño durante la noche, de las cabalgatas de los reyes magos, de mi antiguo colegio y la rutina que solía seguir durante mis años de escolar, del parque en el que jugaba balanceándome en mi columpio en ese momento de la tarde en donde todo está bañado por la luz del atardecer, de los bosques que solía recorrer en bicicleta, de las excursiones y los viajes en autobús y las conversaciones con mis amigos, de las playas y del mar bañando mi ciudad, acompañado del evocador sonido de las gaviotas. Recuerdo el ambiente, los colores de aquella época, las sensaciones que solía tener, y todo aquello parece un sueño ya desvanecido. Me pregunto, a veces, hasta qué punto ese lugar existió alguna vez. Sé que mi memoria idealiza el pasado, que en toda vivencia anterior existió siempre el dolor y que aquella lejana infancia perdida no fue, en el mundo de los hechos, una etapa dorada ni absolutamente feliz. Y sin embargo, cuando mi memoria vuelve a ella siente un intenso anhelo por retornar, por volver al pasado, a aquella época en teoría inocente en donde no existían las preocupaciones, ni el temor hacia el futuro.
Si la nostalgia es algo verdaderamente universal, entonces el mito, esa “llave que abre todas las puertas” debe tener algo que decirnos acerca de ella.
Soy de la creencia de que nuestros sentimientos más íntimos no son solamente “nuestros”, sino que revelan algo común a todos nosotros, a la verdadera naturaleza de la humanidad y a su misterioso origen y destino. Quizá por esa razón cuando leo y me veo identificado en algún personaje o en alguna historia, siento alguna especie de alivio y satisfacción. Creo, como alguna vez le escuché decir al mentor Eduardo Segura, que “leemos para saber que no estamos solos”, que en el fondo todos somos lo mismo y que compartimos las mismas inquietudes. Y la nostalgia, ese interrogante tan personal como universal, ronda mi corazón una y otra vez. Pienso también que una de las mejores formas de las que disponemos para acceder a todo cuanto hay de común en el espíritu de la humanidad es consultando, precisamente, las historias que los pueblos se cuentan a sí mismos; esos cuentos y leyendas tan evocadores y conmovedores como cargados de intuición y simbolismo a los que solemos llamar mitos y que, parece, surgen espontáneamente, de manera casi infantil, en los estadios más prematuros de las diferentes culturas. Si la nostalgia es algo verdaderamente universal, entonces el mito, esa “llave que abre todas las puertas” debe tener algo que decirnos acerca de ella. Y si realmente tiene algo que decirnos, entonces quizá los nostálgicos podamos, al menos, obtener alguna clase de consuelo al sabernos acompañados en nuestra travesía en el océano del tiempo.
Consuelo, y puede que alguna que otra enseñanza.
Cada una de estas historias, a su modo, comparte con las demás el anhelo nostálgico y elegíaco por lo perdido y el contraste entre aquel estado original, aquella infancia primitiva, frente a un tiempo actual percibido como oscuro y decadente.
En los mitos descubrí que esas sensaciones tan particulares acerca del pasado perdido y anhelado no son una mera cuestión individual, ni tampoco una perteneciente a unos pocos nostálgicos. En realidad, numerosos pueblos y civilizaciones, si es que no todos ellos en algún grado, comparten extrañas historias de un tipo muy particular. Historias que nos hablan de antiguas Edades Áureas y Paraísos Perdidos pertenecientes a eras arcaicas en las que humanos y dioses caminaban juntos de la mano.
Historias sobre la infancia de la humanidad en jardines de inocencia, perdidos tras algún grave daño, tras el quebrantamiento de alguna norma fundamental. En nuestro Occidente, ya en tiempos de la Grecia Arcaica poetas como Hesíodo nos narraban acerca de una antigua Edad de Oro en la que hombres y dioses estaban muy próximos entre sí y en la que la tierra daba abundante fruto y no existían la vejez ni el dolor, sino que todos morían tranquilos y felices, y que fue sucedida por una progresiva y larga decadencia que condujo inexorablemente a nuestros actuales tiempos de hierro. La otra gran tradición mítica occidental, la nórdica, nos habla también en las Eddas de un tiempo primordial en el que los dioses, poco después de la Creación del Cosmos, jugaban felices e inocentes con su tablero de oro en los idílicos prados de Asgard, hasta que las Nornas, y con ellas el trágico Destino, descendieron sobre ellos para poner fin a su “infancia” dorada e iniciar el curso de la Historia del mundo. Incluso las tradiciones del lejano oriente nos hablan, en sus grandes visiones de inabarcables ciclos históricos, de una edad de oro ubicada al comienzo de cada ciclo sucedida por edades cada vez más decadentes hasta llegar finalmente al Kali Yuga, la oscura noche del mundo en la que nosotros nos encontramos. Y qué decir de la historia bíblica del Jardín del Edén, quizá la más conocida de todas las de este tipo, en la que nuestros dos primeros ancestros caminaban desnudos e inocentes junto con Dios hasta la consumación del terrible y misterioso Pecado Original. Con sus indudables diferencias, tanto en la tradición a la que pertenecen como en el modo en que resuelven la cuestión de la pérdida del Paraíso y la marcha de la Historia del Hombre, cada una de estas historias, a su modo, comparte con las demás el anhelo nostálgico y elegíaco por lo perdido y el contraste entre aquel estado original, aquella infancia primitiva, frente a un tiempo actual percibido como oscuro y decadente. Incluso en el ámbito propiamente religioso y ritualístico, Mircea Eliade recogió en sus estudios cómo culturas y civilizaciones de todo tiempo y lugar manifiestan en sus rituales el anhelo y el intento por eludir el tránsito de la Historia y retornar al antiguo tiempo primordial, ese in illo tempore en donde la Humanidad era inocente y estaba en contacto directo y sagrado con la naturaleza y los dioses. Algo muy profundo en el acervo general de la Humanidad nos habla de un antiguo pasado que nos llama y nos reclama.
Esa intuición nostálgica por la antigua Edad de Oro, por la arcaica infancia de la Humanidad, no es solo una intuición temporal. También es una intuición espacial.
Esa intuición nostálgica por la antigua Edad de Oro, por la arcaica infancia de la Humanidad, no es solo una intuición temporal. También es una intuición espacial. Del mismo modo que los antiguos mitos nos hablan de la Edad Dorada perdida en el tiempo, nos hablan también del Paraíso perdido en algún lugar misterioso, sea en este mundo o sea en alguna clase de Más Allá. En numerosos textos encontramos antiguos bosquejos acerca de tierras paradisíacas, lejanas e inalcanzables salvo para unos pocos escogidos en las que los dioses mismos observan desde sus elevadas y sagradas cúspides y palacios el devenir de la Humanidad. Historias por lo general escasamente detalladas, como si estuvieran cubiertas por alguna clase de extraña bruma, acerca de misteriosas islas y continentes ubicados allende el Océano, muchos de ellos en el Occidente, más allá de la oscuridad del Ocaso y rodeados con frecuencia por peligrosos mares asociados con la muerte. La primera epopeya conocida de la Humanidad, el poema de Gilgamesh, nos narra el viaje del antiguo rey de Uruk hacia unos misteriosos parajes ubicados en el extremo del mundo con el objeto de encontrar el secreto de la Vida Eterna. Tras cruzar el Océano y sobrevivir a las peligrosas Aguas de la Muerte, Gilgamesh logra alcanzar la isla de Uta-napishti El Lejano, el superviviente del Diluvio Universal que, bendecido por los dioses, habita en un estado de inmortalidad más allá del mundo, para preguntarle por su secreto.
Y si perdimos el paraíso definitivamente en el Este, entonces volvemos el rostro hacia el Oeste, con la esperanza de que más allá de la oscuridad y el crepúsculo, más allá de la noche que siempre se extiende, pueda existir un eterno amanecer.
También los griegos nos hablan de un misterioso lugar que se encuentra allende el Océano, unas Islas de los Bienaventurados en las que el antiguo titán Kronos, gobernador durante la Edad de Oro antes de su derrota a manos de Zeus, todavía gobierna desde su Torre y la Edad Áurea se conserva para el disfrute de aquellos héroes privilegiados capaces de alcanzarla más allá de la Muerte. Y del idílico Jardín de las Hespérides en los confines del mundo, en donde las ninfas del Ocaso custodian las manzanas que dan la inmortalidad. La tradición celta nos narra, en el género de los Imramra, sobre viajes misteriosos realizados por marineros a islas extrañas en el Poniente; tradición que, cristianizada, da lugar al relato sobre el viaje de San Brendan a las Tierras de Promisión paradisíacas más allá de los mares. Y, por supuesto, Tolkien, quizá el mayor continuador en tiempos contemporáneos de la gran tradición mitopoética occidental, nos habla en su Legendarium de Valinor, las Tierras Imperecederas en el Antiguo Oeste habitadas por dioses y espíritus inmortales. Se trata de ubicaciones misteriosas, casi de naturaleza onírica, que en los relatos se relacionan frecuentemente con la cuestión de la inmortalidad, cuyo mayor corolario en lo que a los anhelos humanos se refiere es, quizá, el fin de la pérdida, y por tanto de la nostalgia. El Hombre, destinado en esta vida a, como llegó a decir el elfo Légolas en una ocasión, “encontrar y perder”, sueña frecuentemente en sus mitos y leyendas con lugares paradisíacos en donde el lamento por la pérdida no existe ya, y en donde el encuentro es, finalmente, definitivo. Parece que algo dentro de nosotros nos dice que las cosas no tienen por qué ser así, tal y como se nos presentan en este mundo histórico y temporal, y que en algún lugar o época pasada debe existir un estado en donde el tiempo no desgasta ni conduce a la pérdida sin retorno. Y si perdimos el paraíso definitivamente en el Este, entonces volvemos el rostro hacia el Oeste, con la esperanza de que más allá de la oscuridad y el crepúsculo, más allá de la noche que siempre se extiende, pueda existir un eterno amanecer.
Y por bello y consolador que sea retornar al Paraíso en el recuerdo, el relato o el ritual, el ser humano necesita algo más que sueños para colmar sus anhelos más profundos.
Mirando en lo profundo del mito puedo saber, en fin, que la nostalgia por mi antigua e idealizada infancia perdida no es algo que me pertenezca solo a mí. En realidad, mis sentimientos no son más que un pequeño fragmento de un acervo común a toda la Humanidad. Un acervo misterioso, que contradice nuestros conocimientos sobre una Historia que, hasta donde sabemos, nunca fue idílica, sino que siempre estuvo cargada de sufrimiento y dolor, y sin embargo un acervo completamente universal que perdura y reaparece una y otra vez tanto a nivel colectivo como a nivel individual; desde la Edad de Oro de Hesíodo hasta el lamento de Zweig por el perdido mundo de ayer. Y no obstante, tampoco me pertenece solo a mí la melancolía que conlleva y que parece ser inevitable. Las historias sobre la Edad de Oro y el Paraíso Perdido nos enseñan también cómo, en realidad, no podemos volver al Edén en este mundo. Los antiguos hacían rituales que, en un plano soteriológico, los devolvían a aquel in illo tempore sagrado, y sin embargo en el mundo de lo físico la historia seguía avanzando y las personas seguían envejeciendo, enfermando y muriendo. Gigamesh alcanzó la isla del Inmortal, pero volvió a casa habiendo aprendido que la inmortalidad no es para los Hombres, cuyo destino inexorable es la muerte y, por lo tanto, la pérdida. Las islas de los Bienaventurados existen, pero solo para unos poquísimos héroes míticos; para el común de la Humanidad el destino definitivo es el Hades, la penumbra eterna e irrevocable. Valinor alguna vez era alcanzable si navegabas lo suficientemente lejos, pero ahora ya no se encuentra en este mundo redondo y cerrado y, además, su inmortalidad es tan solo la bendición peculiar de las razas que lo habitan, no algo alcanzable para nosotros, los mortales. San Brendan alcanzó a visitar las costas de las Tierras de Promisión, pero su vida encontró el final en su tierra de Irlanda. Incluso Odiseo, que a diferencia de Gilgamesh sí tuvo la oportunidad de ser inmortal y vivir en uno de esos paraísos terrenales junto con la ninfa Calipso, no dejaba de llorar por su hogar añorado mientras contemplaba el mar, y prefirió volver a aventurarse para regresar a Ítaca aún si eso implicaba asumir la realidad de su mortalidad. De alguna manera, parece que no hay escapatoria en esta vida ante la realidad del paso del tiempo y la pérdida. Algo en todos estos mitos nos dice que la nostalgia, igual que la mortalidad, no puede encontrar una solución definitiva en los círculos de este mundo; que Edén tiene ahora un querubín con una espada flameante protegiendo sus puertas y los humanos no podemos regresar a él. Y por bello y consolador que sea retornar al Paraíso en el recuerdo, el relato o el ritual, el ser humano necesita algo más que sueños para colmar sus anhelos más profundos, y con frecuencia sobreviene una sensación de impotencia y melancolía elegíaca que acompaña a la dulzura del recuerdo. Podemos evocar el pasado dorado, pero no podemos regresar definitivamente a él.
Toda la narrativa cristiana, y toda su concepción antropológica, se fundamenta en último término sobre la realidad del exilio y la necesidad del Hombre por retornar a su hogar.
Pero más allá de los mitos y relatos de las diferentes tradiciones, aquellos que tenemos fe debemos preguntarnos qué nos dice nuestra religión cristiana acerca del sentimiento nostálgico. Y resulta que, de hecho, el cristianismo tiene mucho que decir al respecto. Ya hice mención a la historia del Edén como la más conocida de entre todas las del género del “paraíso perdido”. Los primeros versículos del Génesis nos narran cómo Adán y Eva caminaban desnudos en el idílico Jardín ante la presencia de Dios, en una especie de infancia que fue abruptamente interrumpida por el quebrantamiento de la prohibición y la consiguiente expulsión de nuestros primeros ancestros de su hogar en Edén. Toda la narrativa cristiana, y toda su concepción antropológica, se fundamenta en último término sobre la realidad del exilio y la necesidad del Hombre por retornar a su hogar. La cosmogonía del cristianismo es una en donde la perfección inicial se pierde, y la Historia del mundo no es sino el fruto de la pérdida del hogar con su consiguiente desamparo, y de los constantes anhelos del Hombre por retornar a él. A este respecto, Tolkien llegó a afirmar en una carta a su hijo Christopher que esa sensación de dulzura y apacibilidad que con frecuencia acompaña al recuerdo biográfico de tiempos pasados no es sino una suerte de rescoldo de ese Edén original, que existió alguna vez en este mundo y está grabado en la memoria colectiva de toda la familia humana. Toda la narrativa cristiana no es, en ese sentido, sino la confirmación y la legitimación del sentimiento de pérdida que a muchos nos suele acompañar en nuestras biografías particulares. Incluso en el Nuevo Testamento, y concretamente en la figura de Jesús, parecen existir ciertos indicios de nostalgia. Recientemente leía en un artículo una curiosa descripción realizada por un niño acerca de Cristo como “un hombre que quería irse al cielo con su papá”. Nunca había pensado en el Evangelio de esa manera, y sin embargo parece ser profundamente cierta: el hecho de que incluso Dios mismo, en la medida en que se hizo Hombre, afrontó también el exilio y el anhelo por el Hogar. Quizá exista algo de ese sentimiento en el Evangelio de Mateo (mt 17:17), cuando Jesús se pregunta, ante la falta de fe de sus discípulos, cuánto tiempo más tendrá que permanecer con ellos. Y, desde luego, parece difícil rebatir que hay cierto anhelo por el retorno en los pasajes del Evangelio de Juan, cuando Cristo hablaba de su inminente vuelta al Padre y les decía a sus Apóstoles que deberían alegrarse por ello (Jn 14 28). Jesús vino de su Hogar a este mundo temporal y sufriente, y quería volver de este mundo a su Hogar.
Incluso en el Nuevo Testamento, y concretamente en la figura de Jesús, parecen existir ciertos indicios de nostalgia.
Y, sin embargo, paradójicamente, también la enseñanza cristiana llega a ser sumamente dura hacia ese sentimiento. En una sentencia muy tajante, Jesús le dice a uno que quería despedirse de sus familiares antes de seguirlo que “ninguno que pone la mano al arado y mira atrás, es apto para el reino de Dios” (Lc 9 62). En el Antiguo Testamento se registran, al menos, tres sucesos en donde mirar atrás resultaba ser una terrible idea. El primero, el episodio de Sodoma y Gomorra, en donde el ángel de Dios les advierte a Lot y a su mujer que no vuelvan la cabeza cuando huyan de su antigua ciudad, pronta para la destrucción, y en donde la mujer de Lot es transformada en estatua de sal por desatender la advertencia. El segundo, el momento en el que Abraham es llamado por Dios para dejarlo todo, abandonar su tierra natal y dirigirse al país de Canaán en una misión cuya finalidad era misteriosa y cuyos frutos se verían universalmente muchos siglos después, cuando Dios cumplió la promesa de hacer al viejo pastor padre de muchas naciones. El tercero, el episodio de la huida de los israelitas de Egipto, cuando deben abandonar sus hogares para encaminarse confiadamente a un destino incierto luego de vagar años por el desierto. En todos ellos el destino del Hombre no está atrás, en el hogar abandonado, sino delante, en un futuro misterioso pero prometedor. En todos el hogar hacia el que volver la cabeza, ese hogar que nosotros, con frecuencia, identificamos con un antiguo Paraíso o con una Edad de Oro, era en realidad una distracción que impedía al Hombre dirigirse hacia su propósito en este mundo, cuando no directamente una cárcel de esclavitud.
¿Cómo explicar esa paradoja, en la que, a la vez que se reconoce la dimensión profundísima y radical de la nostalgia, se condena mirar hacia el pasado?
¿Cómo explicar esa paradoja, en la que, a la vez que se reconoce la dimensión profundísima y radical de la nostalgia, se condena mirar hacia el pasado? Creo que parte de la respuesta está en que el cristianismo, respecto a la nostalgia, hace lo mismo que con todas las demás grandes cuestiones: comprende y compadece al Ser Humano, explica (aunque sin negar el misterio) el origen de su inquietud, y a la vez lo invita a elevarse por sobre su condición humana. Recoge y comparte las enseñanzas antropológicas de todas las demás tradiciones míticas, formando junto con ellas un gran corpus de la gran biografía de la Humanidad, y a la vez añade algo que le es exclusivo; en este caso, ese algo es la Esperanza. San Pablo insiste en sus cartas sobre la idea de la renovación, de la verdad del futuro y del mundo venidero frente a este mundo que pasa. Primero, dice, vino lo terrenal, mas luego vendrá lo espiritual. En la primera carta a los Corintios nos habla de que primero vino Adán, el primer hombre, hecho de barro, pero añade que el segundo hombre, Cristo, vino del Cielo (1 Corintios 15 45 – 49). Ese primer hombre terrenal, parece, quedó inexorablemente atrás; ahora estamos llamados a no a volver al pasado, sino más bien a ser imagen del Hombre Celestial y elevarnos hacia lo eterno, “olvidando lo que dejamos atrás y lanzándonos hacia lo de adelante” (Filipenses 3 14). Si atendemos a esta idea recurrente en las cartas de San Pablo, parece que la fe cristiana no es, a pesar de su conciencia del Edén, una que mire hacia el antiguo pasado, sino más bien una que mira hacia el futuro, igual que miraron Lot, Abraham y Moisés. Pero la Esperanza no se trata de una negación del pasado y de lo que perdimos, sino de una actitud de confianza en lo que nos espera, en que, finalmente, la travesía tenga un sentido a pesar de que ahora no lo podamos ver con claridad. Implica admitir la pérdida del Paraíso y a pesar de ello, o quizá precisamente por ello, seguir avanzando, trabajando día a día, manteniendo la confianza en un futuro prometedor, tanto en esta vida terrenal como sobre todo en el mundo venidero.
[El cristianismo] añade algo que le es exclusivo; en este caso, ese algo es la Esperanza.
Quizá nuestras vidas particulares, y la Historia de la Humanidad en general, sean una reproducción del eterno viaje de Odiseo: tuvimos que abandonar Ítaca y ahora debemos sufrir numerosas fatigas y realizar un larguísimo viaje para poder, muchos años después, regresar a nuestra patria originaria.
Ya no será el viejo Edén, el de los inicios de la estirpe humana, sino uno renovado, un cielo nuevo y una tierra nueva en las que ya no existirán las lágrimas, ni el dolor, ni tampoco la muerte (Ap. 21).
Pero en cierto sentido, si la visión cristiana es verdad, puede que sea más exacta la intuición que tuvo el poeta Virgilio cuando narró el viaje de Eneas, que perdió para siempre su Troya e, impelido por los dioses, viajó hasta las Tierras del Ocaso para encontrar allí un nuevo reino prometido. Nosotros también perdimos nuestro hogar y también buscamos encontrar uno nuevo. Conservamos el recuerdo, las cenizas del primer Edén, pero el Paraíso al que nosotros nos dirigimos es uno más elevado, ya no terrenal, sino más bien espiritual. No está en el Este, pero tampoco está en el Oeste. No lo encontraremos en los círculos de este mundo, sino en el Reino de los Cielos. Y sin embargo, quizás aquellos nostálgicos que tenemos fe podamos albergar la esperanza de que algún día, cuando toda la Historia de este mundo temporal y perecedero quede completada y las últimas promesas sean cumplidas, podremos, de algún modo, volver a contemplar nuestro antiguo hogar. Pero ya no será el viejo Edén, el de los inicios de la estirpe humana, sino uno renovado, un cielo nuevo y una tierra nueva en las que ya no existirán las lágrimas, ni el dolor, ni tampoco la muerte (Ap. 21). Y puede que en ese nuevo Edén estén, inmaculados, el barrio de mi infancia y mi parque, bañados para siempre por la dorada luz del atardecer. Y entonces podré sentarme en mi columpio una última vez en un instante que ya será eterno.
Last modified: octubre 2, 2025