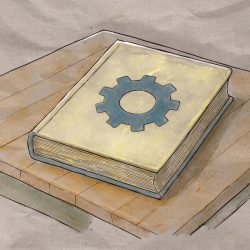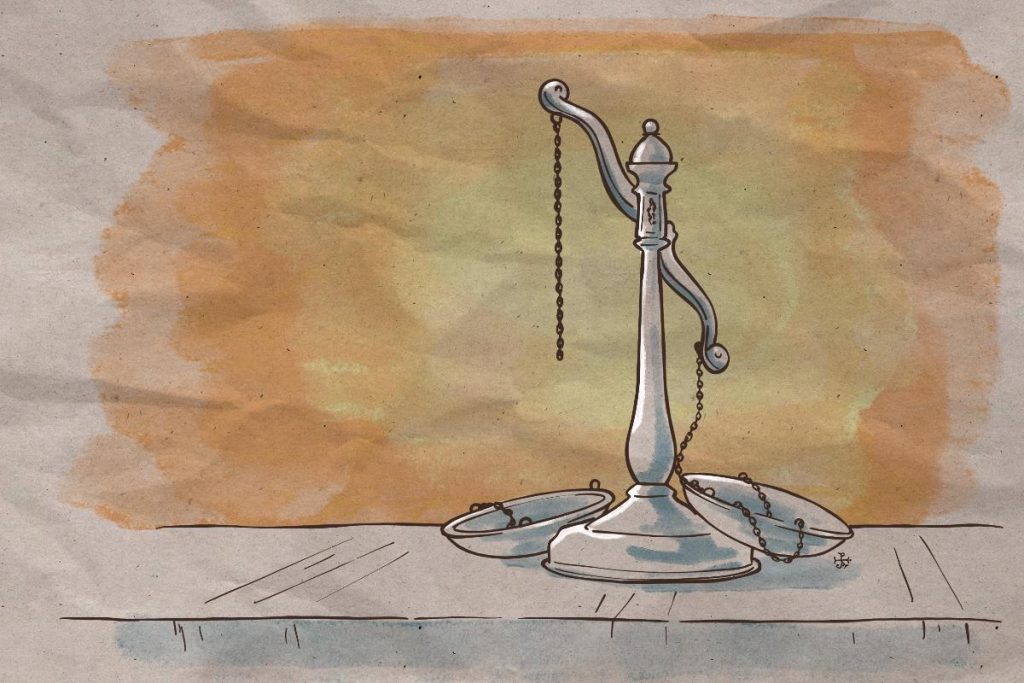
octubre 15, 2025• byClaudia Awad
La expansión ilimitada de derechos y la erosión del bien común
Con la Revolución Francesa y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se consolidó un concepto que se venía gestando desde antes: la noción de individuo. Desde entonces, los hombres nacerían libres e iguales en dignidad y derechos. Estos hitos marcaron el inicio de un proceso de institucionalización destinado a garantizar tales derechos, situando la vida social y política en torno a la primacía de lo individual. No obstante, dicha centralidad trajo consigo consecuencias inesperadas: el eclipse de las responsabilidades, la multiplicación de reivindicaciones individuales y colectivas, y la fragmentación de la sociedad en categorías identitarias.
En 1968, Garrett Hardin publicó en la revista Science su célebre artículo The Tragedy of the Commons, donde planteó que los bienes de uso común —aquellos que no pertenecen a nadie en particular pero que son accesibles a todos— tienden al colapso cuando los individuos, actuando racionalmente, buscan maximizar su propio beneficio. Hardin ejemplificó con un campo de pastoreo abierto: cada pastor tiene incentivos para aumentar su rebaño, pues la ganancia es personal, mientras que los costos se reparten. A largo plazo, el terreno se degrada y los recursos se agotan. La “tragedia”, sostenía, no reside en la tristeza, sino “… en la solemnidad despiadada del desarrollo de las cosas”, es decir, en la inexorabilidad del proceso. Este desarrollo inevitable, transmitido de generación en generación, enfrenta a la humanidad con situaciones de incomodidad que impulsan la búsqueda de soluciones o cambios.
Vivir y pensar la realidad, la política y lo social en base a derechos, ha acarreado la legalización de las relaciones de todo tipo, llegando a regular los vínculos personales.
Del mismo modo, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hasta nuestros días, la vida política y social se ha configurado en torno a los derechos individuales. Vivir y pensar la realidad, la política y lo social en base a derechos, ha acarreado la legalización de las relaciones de todo tipo, llegando a regular los vínculos personales. Esta expansión implicó su extensión a nuevos colectivos, pero lejos de detenerse, las reivindicaciones se multiplicaron, dando lugar a una proliferación de demandas y a la creación de “nuevos derechos” que buscan reconocimiento legal.
El modelo de acumulación de derechos descansa en una lógica que vincula la dependencia del individuo respecto al Estado con la falta de oportunidades. Desde una perspectiva rousseauniana, si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, exigirle responsabilidades a quien ha sido despojado de oportunidades resulta complejo: corresponde entonces al Estado asumir esa carga. Así, los derechos se atribuyen al individuo, mientras que las obligaciones recaen sobre la sociedad organizada a través del Estado.
Si el interés individual no asegura el bien común, es preciso revisar qué libertades individuales son defendibles y cuáles deben ser limitadas para resguardar el interés general.
Con el tiempo, esta dinámica ha derivado en la creencia de que todo puede ser merecido sin contrapartida, generando un desequilibrio entre derechos crecientes y responsabilidades menguantes. El resultado ha sido una ciudadanía desvinculada de lo público, con menor compromiso político, desencanto respecto de las instituciones y un creciente repliegue hacia el interés privado. El bien común ha quedado relegado al olvido.
Autores como Kymlicka y Norman han advertido que muchos liberales clásicos confiaron en que la persecución de intereses privados equilibraría naturalmente el sistema, como en la mano invisible de Smith (Kymlicka, W y Norman, W.; “El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en la teoría de la ciudadanía”). Sin embargo, cabe preguntarse si en el “mercado de los derechos” puede surgir un orden espontáneo en beneficio del conjunto. Hardin responde negativamente: si el interés individual no asegura el bien común, es preciso revisar qué libertades individuales son defendibles y cuáles deben ser limitadas para resguardar el interés general. Ello exige no solo instituciones sólidas, sino también un nivel mínimo de virtud cívica, responsabilidad y compromiso ciudadano.
El exceso de individualismo desconoce límites y responsabilidades. Ejemplo de ello fue el estallido social de 2019, cuando el uso del espacio público para protestas derivó en ocupaciones arbitrarias y restricciones al derecho de libre circulación. El lema “el que baila pasa” ilustró la banalización de las normas de convivencia, de alguna manera dejaron de tener sentido los límites, como si ejercer un derecho sin restricciones no supusiera necesariamente limitar el derecho ajeno, afectando la vida en común.
Los derechos, por definición, son limitados.
A este fenómeno se suma la judicialización de los derechos, que muchas veces posterga soluciones estructurales. El caso de las Isapres en Chile es ilustrativo: ante el alza de planes de salud, miles de afiliados recurrieron a acciones de protección. La acumulación de reclamos individuales terminó por precipitar la crisis del sistema de seguros privados, evidenciando cómo la defensa aislada de derechos particulares puede socavar el interés general, sin tampoco resolver el problema de fondo.
Ya Tocqueville había advertido en América el riesgo del individualismo entendido como una tendencia del espíritu que aísla al ciudadano de sus semejantes y lo hace creer independiente de ellos. De allí que la pertenencia a una comunidad y una identidad compartida resulten indispensables para contrarrestar lo que Kymlicka y Norman denominan “ciudadanía diferenciada”, es decir, la proliferación de derechos grupales que fragmentan la sociedad y erosionan la noción de bien común.
El problema no es la búsqueda de justicia frente a abusos, sino la tendencia a consagrar como derechos meras expresiones de sentimientos o intereses particulares. La ley no puede regular emociones. La inflación de derechos dificulta el diálogo, acentúa divisiones y erosiona la vida común.
Diversos factores pueden amenazar la estabilidad democrática, pero pocos resultan tan corrosivamente silenciosos como el exceso de individualismo. Este fomenta el aislamiento, erosiona la comunidad, promueve la irresponsabilidad cívica, nos contrapone unos con otros y debilita el sentido de lo común.
La libertad constituye el marco previo e indispensable de los derechos, pero también habilita la proliferación de demandas. Corresponde a las instituciones políticas —en especial a los partidos— discernir cuáles intereses van a representar conforme a sus declaraciones de principios, articulándolos en un discurso racional capaz de sostenerse en el espacio deliberativo, con responsabilidad y no sometidos a la maximización de votos. Asimismo, deben proponer un mecanismo robusto para sancionar los tratos diferenciados. No todo se soluciona creando derechos, tampoco toda necesidad es uno, ni todo interés merece protección. Los derechos, por definición, son limitados.
Así como Hardin advertía que no todos los pastores podían llevar indefinidamente su ganado a pastar en un mismo campo sin destruirlo, tampoco una sociedad puede multiplicar derechos sin límites sin destruir la base que los sostiene. La clave reside en alcanzar consensos sobre qué constituye un derecho, cuáles son sus garantías y, sobre todo, cuáles son sus límites. Solo el equilibrio entre derechos y deberes, en un marco de virtudes cívicas compartidas, permitirá sostener una comunidad política ordenada hacia el bien común y no hacia la suma desarticulada de intereses particulares.
18-O activismo judicial Adam Smith Bien común Constitución constitucionalismo Deberes Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano derecho Derechos Humanos estallido social Garrett Hardin Independencia de Estados Unidos individualismo individuo interés intereses Isapres judicialización de los derechos Kymlicka y Norman Revoluciòn Francesa Tocqueville tragedia de los comunes
Last modified: octubre 22, 2025